Eric entró como un torbellino en mi oficina y se desplomó sobre una silla.
—Estoy verdaderamente enojado con Dios.
Se había criado en una leal familia de la iglesia, había conocido a una joven cristiana y se había casado con ella. Ahora era la imagen misma de la desdicha.
—Vamos a ver… ¿Por qué estás tan enojado con Dios?
—Porque la semana pasada cometí adulterio —fue su respuesta.
Un largo silencio. Por fin le dije:
—Lo que veo es que Dios tiene razones para estar enojado contigo. Pero, ¿por qué estás enojado tú con Él?
Eric me explicó que durante varios meses había sentido una fuerte atracción por una mujer de su oficina, y ella también la había sentido. Había orado con fervor para que Dios lo apartara de la inmoralidad.
—¿Le pediste a tu esposa que orara por ti? —le dije—. Te mantuviste alejado de esa mujer?
—Bueno… no. Salíamos a almorzar juntos casi todos los días.
Lentamente, comencé a empujar un gran libro a lo largo de mi escritorio. Eric me observaba sin entender, mientras el libro se iba acercando cada vez más al borde. Yo oré en voz alta:
—¡Señor, no permitas que este libro se caiga!
Seguí empujando y orando. Dios no suspendió la ley de la gravedad. Al llegar al borde, el libro se cayó y dio un golpe contra el suelo.
—Estoy enojado con Dios —le dije a Eric—. Le pedí que no dejara que se cayera mi libro… ¡pero Él me falló!
Las decisiones que nos destruyen
Hoy puedo oír todavía el ruido de aquel libro cuando golpeó el suelo. Era una imagen de la vida de Eric. Joven, bien dotado y bendecido con una esposa y una hija pequeña, Eric rebosaba de potencial.
Su historia no terminó aquel día. Terminó convirtiéndose en un depredador sexual, y llegó a violar a su propia hija. Lleva varios años en prisión, arrepentido, pero sufriendo las consecuencias de haber ido empujando poco a podo su vida hacia el borde, hasta que la gravedad se hizo cargo de la situación.
Somos muchos los cristianos que tenemos la esperanza de que Dios nos va a guardar de la calamidad y de la desdicha, y al mismo tiempo cada día tomamos unas decisiones inmorales pequeñas, al parecer carentes de consecuencias, que nos van llevando lentamente hacia inmoralidades mayores. (Una encuesta hecha en una reunión de los Cumplidores de Promesas donde había mil quinientos hombres reveló que la mitad de ellos habían estado viendo pornografía la semana anterior.)
Tiffany y Kyle también crecieron en la iglesia. Cuando el pastor de jóvenes hablaba contra las relaciones sexuales antes del matrimonio, les costaba tomarlo en serio. Sus películas, la televisión y la música se centraban en el sexo. Una noche, después de la reunión del grupo de jóvenes, Tiffany cedió ante los avances de Kyle. Fue algo doloroso, nauseabundo… no se parecía en nada a lo que pasa en las películas. Después se sentía horriblemente. Kyle estaba enojado con ella, porque se suponía que no debió permitir que aquello sucediera.
Tiffany comenzó a dormir con cualquiera, en busca de un hombre que la amara. Nunca lo encontró; la usaban y seguían su camino. Dejó de ir a la iglesia. Un día descubrió que estaba embarazada. Una amiga la llevó en su auto hasta una clínica de abortos. Ahora la persiguen los sueños acerca del niño que mató.
Habría podido acudir a Cristo. Él la habría perdonado. Pero tiene ya el corazón tan quebrantado y encallecido, que no lo cree. Se ha tratado de suicidar. Está usando drogas y anda de prostituta por las calles. La han violado. Hace poco se hizo otro aborto. Los ojos se le ven muertos. Y su esperanza también está muerta.
¿Kyle? Perdió el interés en las cosas espirituales. Ahora está en el colegio universitario, y se proclama ateo. Ha tenido relaciones sexuales con varias muchachas. Se siente vacío, pero experimenta con todo lo que le parezca que le puede traer felicidad.
Lucinda, una mujer cristiana, decidió que su esposo no era lo suficientemente romántico. Era un hombre decente, trabajador y fiel a la iglesia, pero no estaba a la altura de las imágenes de Príncipe Encantado que presenta Hollywood. Se enredó con otro hombre y terminó casándose con él. Años más tarde, después de causarle unos sufrimientos indecibles a su familia y causárselos ella misma, volvió a Cristo. «Cómo quisiera volver a estar con mi primer esposo», admitió, «pero ahora es demasiado tarde». Sí, Dios ha perdonado a Lucinda, y sigue teniendo planes para ella. Con todo… ha pagado un precio terrible.
El profeta Jonás, en el sistema digestivo de un gran pez en las profundidades del Mar Mediterráneo, hizo esta observación: «Los que confían en dioses falsos, que son vanidades ilusorias, han dado la espalda a todas las misericordias que de parte del Señor les esperaban». (Jonás 2:8, Biblia al Día).
Un ídolo es algo más que una grotesca estatua de labios gruesos con un rubí en el ombligo. Es un sustituto de Dios. Es algo —cualquier cosa— que valoramos más que Dios. Para podernos aferrar a un ídolo, tenemos que hacer un intercambio.
Nuestra conducta sexual revela quién o qué gobierna nuestra vida (Romanos 1:18-29). El pecado sexual es idolatría, porque pone nuestros apetitos en el lugar de Dios.
Los que se apartan de Dios para aferrarse a un sustituto suyo, sufren unas pérdidas terribles. ¿Por qué? Porque fueron hechos para hallar su gozo en Dios, y no en el sustituto. Intercambian las bendiciones presentes y futuras de Dios por algo que inmediatamente pueden ver, probar o sentir. Y ese algo nunca satisface.
Yo lo he hecho. Y usted también. En uno u otro grado, todo pecador intercambia lo que tiene —y habría podido tener— por una mentira. Algunas veces, las mentiras crecen, y con ellas aumenta lo que está en juego. Seguimos empujando nuestra vida poco a poco hacia la destrucción. Para satisfacer alguna subida de las hormonas, alguna fantasía secreta, intercambiamos voluntariamente nuestro futuro.
Es un negocio terrible. Un trato con el diablo, que nunca cumple lo que promete.
Todos los días hay hombres y mujeres cristianos que renuncian a su felicidad futura a favor de un estímulo sexual temporal. Como los adictos a drogas, vamos de dosis en dosis, cambiando la satisfacción de una vida justa por el gusto de un instante, que nos deja vacíos y deseando más.
Eso es lo que hizo Eric.
Renunció a una esposa que lo amaba… una hija que lo habría adorado… el respeto de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y su iglesia. Su caminar con Cristo.
Al final, renunció a su libertad.
Con cada pequeña mirada que alimenta nuestra lujuria, nos damos un nuevo empujón que nos acerca más al borde, donde la gravedad va a tomar el control y va a hacer que nuestra vida se derrumbe estrepitosamente.
¿Qué vamos a perder? ¿A qué vamos a renunciar, que habría podido ser nuestro; que habría sido nuestro?
¿Dónde estaría ahora Tiffany, si se hubiera mantenido pura? En lugar de ser una prostituta perseguida por las violaciones y los abortos, podría ser una luz para Jesús, tomando partido por Él en el recinto de un colegio universitario, llena de gozo y esperanza para el futuro. Kyle también lo habría podido ser… solo si.
¿Y Lucinda? También renunció a lo que era suyo, y lo que habría podido ser. ¿Quién sabe lo que la «gracia» de Dios habría podido incluir en sí. ¿Una conciencia limpia y una valiosa sensación de paz? ¿Unos cálidos y satisfactorios años en compañía de su familia? ¿El respeto y el afecto de sus hijos y nietos? ¿Una influencia permanente en las jóvenes que vieran su ejemplo? ¿Un ministerio que llegaría hasta centenares de vidas? ¿Unas recompensas superiors a todo lo que se habría podido imaginar en la vida venidera?
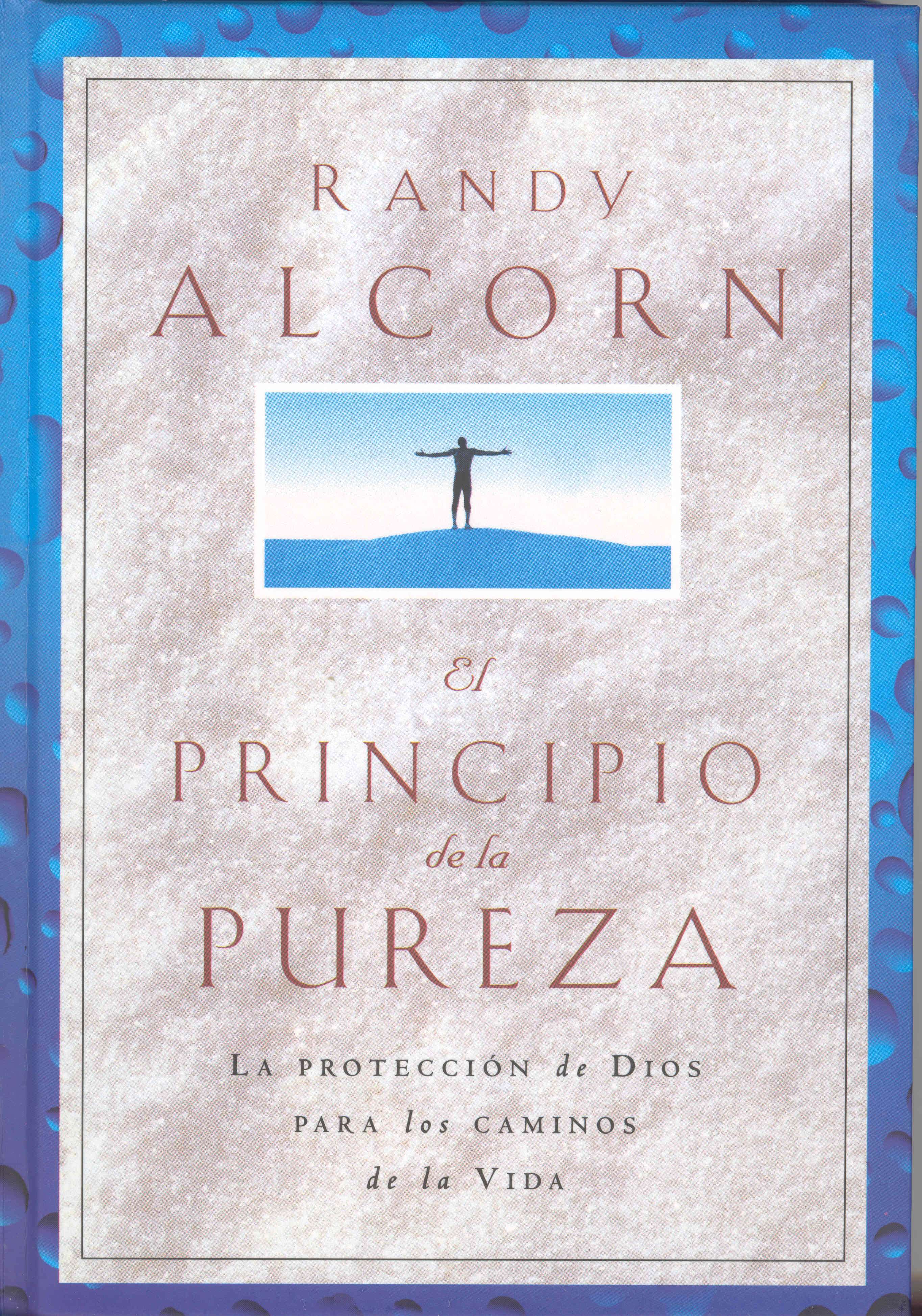 Sí. Dios la ha perdonado. Por completo. Pero siguen presentes las consecuencias de sus decisiones. No podemos estar viviendo en lo que «habría podido ser»; todo lo que podemos hacer es admitir su realidad y seguir adelante.
Sí. Dios la ha perdonado. Por completo. Pero siguen presentes las consecuencias de sus decisiones. No podemos estar viviendo en lo que «habría podido ser»; todo lo que podemos hacer es admitir su realidad y seguir adelante.
En El príncipe Caspián, de C. S. Lewis, después de no hacer caso de la indicación que le dio Aslán para que lo siguiera, Lucy trata de preguntarle qué habría sucedido si ella hubiera obedecido antes a su voz, siguiéndolo en lugar de buscar excusas. El Gran León le contestó: «¿Saber lo que habría sucedido, niña…? No. A nadie se le dice eso nunca».
Extracto de El Principio de la Pureza por Randy Alcorn, capítulo uno.
Forfeiting What Could Have Been
Eric stormed into my office and flopped into a chair. “I’m really mad at God.”
Having grown up in a strong church family, he’d met and married a Christian girl. Now he was the picture of misery.
“Okay...so why are you mad at God?”
“Because,” he said, “last week I committed adultery.” Long pause. Finally I said, “I can see why God would be mad at you. But why are you mad at God?”
Eric explained that for several months he’d felt a strong, mutual attraction with a woman at his office. He’d prayed earnestly that God would keep him from immorality.
“Did you ask your wife to pray for you?” I said. “Did you stay away from the woman?”
“Well... no. We went out for lunch almost every day.”
Slowly I started pushing a big book across my desk. Eric watched, uncomprehending, as the book inched closer and closer to the edge. I prayed aloud, “O Lord, please keep this book from falling!”
I kept pushing and praying. God didn’t suspend the law of gravity. The book went right over the edge, smacking the floor.
“I’m mad at God,” I said to Eric. “I asked Him to keep my book from falling... but He let me down!”
The Choices That Ruin Us
To this day, I can still hear the sound of that book hitting the floor. It was a picture of Eric’s life. Young, gifted, and blessed with a wife and little girl, Eric brimmed with potential.
His story didn’t end that day. Eventually he became a sexual predator, molesting his own daughter. He’s been in prison for years now, repentant but suffering the consequences of inching his life toward the edge until gravity took over.
How many of us Christians hope God will guard us from calamity and misery, while every day we make small, seemingly inconsequential immoral choices that inch us toward bigger immoralities? (A survey taken at a Promise Keepers gathering of 1,500 Christian men revealed that half of them had viewed pornography the previous week.)
Tiffany and Kyle also grew up in the church. When the youth pastor warned against premarital sex, they had trouble taking him seriously. Their movies, television, and music focused on sex. One night after youth group, Tiffany gave in to Kyle. It was painful, nauseating... nothing like in the movies. Afterward she felt horrible. Kyle was mad at her because she wasn’t supposed to let it happen.
Tiffany started sleeping around, trying to find a guy who’d love her. She never did—they just used her and moved on. She quit going to church. One day she discovered she was pregnant. A friend drove her to an abortion clinic. Now she’s plagued by dreams about the child she killed.
Tiffany could turn to Christ. He would forgive her. But her heart is so broken and calloused now, she doesn’t believe it. She’s attempted suicide. She’s on drugs, a street prostitute. She’s been raped. Recently she had another abortion. Her eyes are dead. So is her hope.
Kyle? He’s lost interest in spiritual things. He’s at college now, an atheist. He’s had sex with several girls. He feels empty but experiments with anything he thinks might bring him happiness.
Lucinda, a Christian, decided her husband wasn’t romantic enough. A decent, hardworking, church-going guy, he just didn’t live up to the Prince Charming images of Hollywood. She got involved with another man, eventually marrying him. Years later, after bringing unspeakable grief to her family and herself, she came back to Christ. “I wish I had my first husband back,” she admitted. “But now it’s too late.” Yes, God has forgiven Lucinda and still has plans for her. And yet...she has paid a fearful price.
The prophet Jonah, in the digestive tract of a great fish beneath the Mediterranean Sea, made this observation: “Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs” (Jonah 2:8).
An idol is something more than a grotesque statue with big lips and a ruby in its navel. It’s a God-substitute. It’s something—anything—that we value higher than God. In order to cling to such an idol, we make a trade.
Our sexual behavior reveals who or what rules our lives (see Romans 1:18–29). Sexual sin is idolatry because it puts our desires in the place of God.
Those who turn from God to embrace a God-substitute suffer terrible loss. Why? Because they were made to find joy in God, not the substitute. They swap God’s present and future blessing for something they can immediately see, taste, or feel. But that something never satisfies.
I’ve done it. So have you. To one degree or another, every sinner trades what they have—and could have had—for a lie. Sometimes the lies get bigger and the stakes get higher. We keep inching our lives toward destruction. To fulfill some hormonal surge, some secret fantasy, we willingly trade our future.
It’s a terrible trade. A deal with the devil, who never keeps his bargains.
Every day, Christian men and women forfeit future happiness for the sake of temporary sexual stimulation. Like drug addicts, we go from fix to fix, trading the contentment of righteous living for the quick hits that always leave us empty, craving more.
That’s what Eric did.
He forfeited a wife who loved him...a daughter who would have adored him... the respect of his family, friends, coworkers, and church. A walk with Christ.
In the end, he forfeited his freedom.
With every little glance that fuels our lust, we push ourselves closer to the edge, where gravity will take over and bring our lives crashing down.
What will we lose? What will we forfeit that could have, would have been ours?
Where would Tiffany be now if she’d kept herself pure? Instead of a prostitute haunted by rapes and abortions, Tiffany could be a light for Jesus, standing up for Him on a college campus, filled with joy and hope for the future. Kyle might be that too—if only.
What about Lucinda? She also forfeited what was hers—and could have been hers. Who knows what God’s grace might have included. A clear conscience and a priceless sense of peace? Warm, satisfying years of companionship? The respect and affection of children and grandchildren? An enduring influence on young women watching her example? A ministry touching scores of lives? Rewards—exceeding all imagination—in the life to come?
Yes, God has forgiven her. Absolutely. But the consequences of her choices remain.
Some readers, choking on consequences, feel hopeless and defeated. Many have given up on purity. Others have never tried. We all need foresight to see where today’s choices will leave us tomorrow.
Once lost, some opportunities are never regained. We can’t live in the “might-have-beens”—except to admit their reality, and then, by God’s grace, move on.
In C. S. Lewis’s Prince Caspian, after disregarding his instructions to follow him, Lucy tried to ask Aslan what might have happened if she had obeyed his voice sooner, following him instead of making excuses. The Great Lion replied, “To know what would have happened, child?...No. Nobody is ever told that.”
Excerpt from The Purity Principle by Randy Alcorn, Chapter 1.
Photo by Austin Mabe on Unsplash





